 |
 |
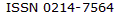 |
| Nº
12 · 1996 · Recensiones · http://hdl.handle.net/10481/13589 |
Versión HTML · Versión PDF |
| RECENSIONES DE LIBROS |
| 01 | Pilar Monreal: Antropología y pobreza urbana. Madrid, Los Libros de La Catarata, 1996. |
| 02 | David Macey: Las vidas de Michel Foucault. Madrid, Cátedra, 1995. |
| 03 | David le Breton: Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires, Nueva Visión, 1995. |
|
Por José Luis Solana
Ruiz
Este breve libro cuya autora es profesora de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid constituye una enjundiosa crítica al concepto de pobreza indigna y a su continuación en otras teorías sobre la pobreza la mostración de estas continuaciones constituye uno de los muchos méritos de este librito. Tras exponer, en el primer capítulo, el concepto de pobreza indigna, Pilar Monreal muestra cómo, con alguna que otra matización, este concepto coincide en muchos aspectos con las características que Park y Wirth identificaron en los guetos del Chicago de los años veinte (cap. II: «Los antecedentes históricos: la Escuela de Chicago»), con el concepto de cultura de la pobreza acuñado por Oscar Lewis a finales de los sesenta y con los rasgos que Moynihan otorgó a la familia afroamericana (cap. III: «Lewis y Moynihan: la cultura de la pobreza»), con los rasgos que Marx asignó al lumpen proletariado (cap. IV: «Las visiones marxistas. Riqueza y pobreza»), con la concepción de la subclase desarrollada por Wilson y otros teóricos norteamericanos durante los años ochenta para dar cuenta de la pobreza persistente en las grandes ciudades norteamericanas (cap. VI: «Raza, género y edad. ¿Nueva subclase en los países centrales?»), entre las que Nueva York viene a constituir un caso ejemplar (cap. V: «Nueva pobreza urbana en las ciudades centrales. El caso de Nueva York»), y, finalmente, con el concepto de marginalidad que los teóricos sociales desarrollaron para explicar la pobreza en las ciudades del «Tercer Mundo» (cap. VII: «La urbanidad dependiente: marginalidad y pobreza en el tercer mundo»). Las teorías sobre la pobreza han servido para justificar ideológicamente la contradicción existente en nuestra sociedad entre el reconocimiento de los valores sociales de libertad e igualdad de oportunidades y la continua generación de desigualdades que conlleva el desarrollo del capitalismo. Para justificar esta contradicción, se le echa la culpa de la pobreza a los mismos individuos, o a los grupos étnicos de los que forman parte y a su cultura. Para llevar a cabo este proceso de culpabilización, ya desde el siglo XVIII los teóricos sociales distinguieron entre una pobreza «digna» y una pobreza «indigna». Los pobres «dignos» están adaptados a la sociedad, cumplen con sus deberes sociales, acomodan sus conductas a la moral social, asumen sin rechistar trabajos ímprobos y sólo es cuestión de tiempo que sus esfuerzos los saquen de la pobreza. Por su parte, los pobres «indignos» están ligados a la delincuencia, al alcoholismo, a la drogadicción, a la prostitución, a la criminalidad, al vagabundeo, son seres individualistas y antisociales, todo lo cual les impide salir de su pobreza. Si bien Marx concibió la pobreza, no ya como una cuestión individual que nada tenía que ver con el sistema socio-económico ni con la riqueza, sino como un problema social directamente relacionado con las relaciones de producción capitalistas y con la acumulación de riqueza en unas pocas manos, no obstante el peyorativo tratamiento que hizo del lumpen proletariado muestra cómo tras esta categoría se esconde la concepción indigna de la pobreza regitiva en la época victoriana en la que vivió, concepción que establecía una separación tajante entre los pobres y la clase trabajadora. Frente a esta separación, Pilar Monreal en consonancia con E. P. Thompson y E. Wolf juzga más acertado unificar a los pobres y a los proletarios como pertenecientes a la clase social más desfavorecida; lo que conlleva la recusación de la diferencia entre una pobreza digna y una pobreza indigna. Las teorías de la cultura de la pobreza tienen sus antecedentes históricos más directos en las tesis de la Escuela de Chicago. Los miembros de esta Escuela centraron sus estudios en el gueto, considerado como el medio en el que viven los pobres, en general inmigrantes, y consideraron que este medio determina el comportamiento de los individuos y contribuye al mantenimiento de la pobreza y al desarrollo de determinadas «patologías sociales» (crimen, baja escolarización, embarazos extramatrimoniales). El concepto de cultura de la pobreza fue acuñado por Oscar Lewis en 1959 (Antropología de la pobreza. Cinco familias) y popularizado por varios autores, entre los que destacan Michael Harrington y D. F. Moynihan. Para estos autores, el estilo de vida y los valores que conforman la cultura de la pobreza (alta proporción de familias encabezadas por mujeres, acortamiento del período de niñez, escasa organización social, individualismo, insolidaridad, ausencia de participación socio-política, apatía, resignación) se transmiten de una a otra generación de manera que, una vez que el niño ha sido socializado en ellos, los mantendrá a lo largo de su vida y difícilmente saldrá de su situación. La cultura de la pobreza impide, una vez que las personas han sido socializadas en ella y la interiorizan, que los pobres aprovechen las oportunidades y posibilidades que la sociedad les ofrece y que hubiesen aprovechado se supone si hubiesen interiorizado la cultura y los valores propios de las clases medias blancas. Con el concepto de cultura de la pobreza las causas de la pobreza y de la opresión se buscan y encuentran en los mismos pobres (en sus formas de vida y en sus valores que les impiden aprovechar las oportunidades que la sociedad les ofrece para salir de la pobreza) y no en determinadas estructuras económicas y políticas opresoras. De este modo, como revela la autora, a través del concepto de cultura de la pobreza los investigadores sociales ofrecen una justificación pretendidamente científica, objetiva y neutral de las desigualdades sociales y consiguen compaginar los principios universalistas de igualdad de oportunidades con la existencia real de graves desigualdades, legitimando, así, ideológicamente la desigualdad y la miseria existentes. Si la pobreza es el resultado del modo de vida o de la raza de los pobres, entonces no hay porqué destinar presupuestos sociales a intentar subsanarla, pues estas medidas no darán frutos. Vemos, pues, cómo el tratamiento teórico que se le da a la pobreza es un elemento fundamental del tipo de política que se desarrolla para resolver el problema de la pobreza. De hecho, las concepciones sobre la cultura de la pobreza tuvieron una relevante incidencia sobre las políticas asistenciales desarrolladas a la sazón en los Estados Unidos por Johnson y Kennedy. La atribución de la pobreza y de la desigualdad social a la cultura y a la psicología de los mismos pobres, haciéndolos responsables de su situación, hizo que las políticas sociales se centrasen en el sistema educativo con el fin de modificar, a través de la educación (mejora de la cualificación individual y capacitación laboral) los valores y la cultura de los pobres. Este proceder dejaba sin tocar el mercado de trabajo y las condiciones económicas de los más desfavorecidos e, indirectamente, favorecía a las clases medias donde se encuadra el sector de enseñantes y profesores. Todo esto muestra la responsabilidad social que el antropólogo tiene con sus teorizaciones, pues sus planteamientos y teorías sobre la pobreza en este caso darán lugar, directa o indirectamente, a determinadas políticas públicas. La teoría de la cultura de la pobreza de Lewis fue en gran parte retomada, veinte años después, por la teoría de la nueva pobreza urbana, la subclase o underclass, acuñada por K. Auletta (The underclass, 1982) y desarrollada por J. W. Wilson. Se habla de una «nueva pobreza» cuyas características principales serían: que es fundamentalmente urbana (se desarrolla en las ciudades en declive industrial o está ligada a la economía de servicios de baja cualificación de las grandes ciudades); que afecta especialmente a grupos minoritarios éticos, así como a los nuevos inmigrantes procedentes del Tercer Mundo; afecta más a las mujeres que a los hombres y a los niños y ancianos más que a las personas de mediana edad. Sin embargo, para Pilar Monreal, lo nuevo de la pobreza no reside en las características de la población a la que afecta, sino en el sistema de procesos que la generan: la globalización de la economía y la internacionalización del capital han dado lugar a una nueva división mundial del trabajo para cuyo acometimiento se han llevado a cabo una serie de políticas de ajuste a nivel nacional, regional y local que han conllevado el aumento de la pobreza entre los sectores sociales más desfavorecidos. La globalización económica, los cambios en la división internacional del trabajo (que origina un proceso de industrialización de regiones del «Tercer Mundo» paralelo y concomitante a un proceso de desindustrialización de determinadas zonas del «Primer Mundo») y las políticas de reajuste económico desplegadas para adaptarse a estos cambios globales están dando lugar al desarrollo de una nueva pobreza urbana. La evolución de la ciudad de Nueva York durante los años setenta y ochenta constituye un claro ejemplo de estos procesos. A la teoría de la subclase subyace una imagen negativa de la mujer pobre en especial afro-americana que evoca con claridad la imagen de las madres pobres (inmorales, alcoholizadas, despreocupadas de sus hijos) difundida por la literatura de la pobreza desde el siglo XVIII. En los años sesenta y setenta el tema de la pobreza se plantea a partir de la idea de marginalidad. Para la teoría de la marginalidad, la incapacidad de los campesinos emigrados para adaptarse al modo de vida urbano les conduce a aislarse en determinados enclaves urbanos y este aislamiento les hace, automáticamente, adquirir un modo de vida (desorganización social, apatía, individualismo) que les impide aprovechar las posibilidades y oportunidades que la sociedad les ofrece. De este modo, como la teoría del gueto en la Escuela de Chicago y la teoría de la subclase, la teoría de la marginalidad peca de determinismo ecologicista, pues establece una relación determinista y unívoca entre un determinado espacio urbano y la conformación de un determinado estilo de vida, sin tener en cuenta la incidencia de otros factores de tipo político, económico y social. En los países de capitalismo dependiente, la marginación es consecuencia del modelo de desarrollo capitalista. Este modelo ocasiona el desempleo de campesinos que migran desde las zonas rurales hacia la ciudad y, dentro de las urbes, genera una industrialización rápida e intensiva en capital que genera desempleados. Se crea, así, un excedente de población trabajadora, sin empleo y marginalizada. Resulta erróneo entender a los marginados como un sector social que no cumple función alguna en el proceso de acumulación del capital. Muy al contrario, los pobres juegan una importante función pues son utilizados por el capital para rebajar los costes salariales de los obreros empleados y para controlar y reducir la capacidad de acción, reivindicación y resistencia de los trabajadores, segmentan los mercados laborales y, en definitiva, contribuyen a aumentar el control y el poder que las clases dominantes ejercen sobre el trabajo. No quiero finalizar la reseña de este aconsejable opúsculo sin resaltar la crítica que su autora hace a las propuestas de combatir la pobreza mediante modelos de autoorganización de la sociedad civil en los que los mismos ciudadanos se ocupan de satisfacer sus necesidades sociales (centros educacionales, guarderías informales, comedores comunitarios, etc.). Estos modelos presentan, sin duda, aspectos positivos, pero en contextos políticos y económicos de Estados de Bienestar muy débiles o de recorte de prestaciones sociales, pueden resultar también peligrosos, pues descargan al Estado de la obligación de invertir en el mejoramiento de los equipamientos y en la satisfacción de las necesidades sociales de los pobres y carga a estos con el trabajo y la responsabilidad de agenciarse los bienes que necesitan. Así, con la puesta en marcha de programas de autodesarrollo comunitario, las mujeres han sumado a sus dos tradicionales actividades laborales (el trabajo remunerado y el doméstico) una tercera (el trabajo comunitario). Se corre el riesgo de que la pobreza pase a convertirse en responsabilidad exclusiva de la comunidad, eximiendo al Estado de invertir para paliarla y a las clases privilegiadas del pago de impuestos con los que sufragar los gastos sociales necesarios para combatirla. De este modo, el Estado y sus recursos económicos se convierten cada vez más en instrumentos de las clases dominantes para la acumulación de capital, jugando cada vez menos la función de beneficiarios de los grupos sociales más desfavorecidos. |
|
Por José Luis Moreno
Pestaña
La aparición en castellano de la biografía de Macey, constata el paulatino interés que despierta la persona de Michel Foucault, a quien atribuimos una obra filosófica que figura en el anaquel de grandes del pensamiento. A cualquier amante de tan electrizante producción, semejante proliferación biográfica le resulta tan paradójica, como quizá enojosa. El hombre que reclamó su derecho a despojarse del conjunto de roles que solidifican un yo, la escritura que analizó con insistencia los mecanismos de elaboración del sujeto, parece traicionado al sometérsele a ese ejercicio de disección, siempre morboso, que es la biografía. Gabriel Albiac, comentando la sólida biografía de Lacan escrita por Roudinescu, observaba que éstas suelen devenir a menudo, en consuelo de incapaces. Hurgar en la vida privada de un gigante del pensamiento termina invariablemente en determinarlo por mediocres asuntos de entrepierna. Deporte fascinante para una sociedad que acostumbra a cultivar su narcisismo, constatando el origen ruin de todo lo sublime. La historia crítica se fusiona con el reality show, la genealogía con el nihilismo chabacano: Nietzsche lo preveía con estremecedora lucidez en la segunda intempestiva. La obra de James Miller (The passion of Michel Foucault) es un dechado insuperable de los referidos despropósitos. La biografía de Didier Eribon (Foucault, Anagrama) es un poderoso libro drásticamente ajeno a tan deplorables ejercicios; es además una adecuada introducción al pensamiento de un Foucault reverenciado como maestro y recordado como amigo. David Macey conserva el tono del periodista francés; en un trabajo bien cortado que, desde su título, se propone no violentar el ejercicio de dispersión ético-teórica que zigzaguea la travesía intelectual del responsable de Historia de la sexualidad. Son varias las vidas de Michel Foucault. Resulta poco convincente el individuo que en sus últimos años proporciona una reconstrucción retrospectiva de su obra y su acontecer existencial, («Cada uno de mis libros es una parte de mi propia biografía») y el que se revolvía en la Arqueología del saber («No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable: es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación.»). Tampoco seduce igual el individuo que merece que Perry Anderson le llame tecnócrata por unas declaraciones a Caruso, y el que defiende, casi schopenhauerianamente, una articulación política desde el sufrimiento de los gobernados. Aunque resulta indudable que hay una hebra que recorre su trayectoria, no es la misma sensibilidad la que reclama la desindividualización, en la introducción al Antiedipo y la que convierte el autodominio en condición de no sometimiento del otro. Foucault confunde, como pocos, al lector desprevenido. Quizá porque se encadenó fervientemente al espíritu de su tiempo (Habermas). Y si el tiempo de Foucault fue todo, excepto coherente y pausado, no pudo ser de otra manera: Feuerbach ya nos enseñó que una sensibilidad privilegiada se muestra en la capacidad de dejarse perforar por su exterior. Un chaval que quiere ser buen comunista, un agregado cultural en Uppsala, un compañero de viaje de «Gauche proletarienne», un enemigo del pacto de gobierno socialista con el PCF. Distintas vidas entrelazadas por un riguroso trabajo de insumisión frente a los diversos dispositivos de producción de homogeneidad. Homogeneidad intolerable que él nos enseñó a situar, no en un ajeno bloque opresor, sino cerca, muy cerca: ese débil sujeto que piensa y resiste está trágicamente moldeado con el mismo material de aquello a que se opone. De la razón que se constituye sobre la exclusión (Historia de la locura) a su estoicismo tardío, pasando por el plúmbeo estructuralismo de Las palabras y las Cosas, y el irritado escalpelo de Vigilar y Castigar, una misma lección, sintetizada con envidiable belleza por R. D. Laing: «Permanece de lleno en el idioma de la cordura, mientras socava las presuposiciones de sus propios cimientos». Macey no renuncia a criticar, desde discutibles presupuestos, algunos aspectos del compromiso político de un Foucault, eficazmente contextualizado por el autor, en la tormentosa trama del gauchisme francés. La crisis de éste se consuma con el advenimiento de los nouveaux philosophes. Foucault, que en más de un aspecto estuvo comprometido con sus tesis fundacionales, no dejó que la histeria antimarxista le arrastrase a convertirse en «filósofo funcionario del sistema democrático» (Ewald). Y es que la trayectoria política de este estoico libertino y activista no resulta menos rescatable que su apabullante trabajo intelectual. En la vida privada de este antihumanista, que combatió sin descanso el sufrimiento evitable, entra Macey con muchas menos precauciones que Eribon. El lector no puede evitar escuchar las resonancias de su singladura afectiva en la postrera admiración con que Foucault rescata la relación de dependencia griega entre maestro y discípulo. Relación orientada a convertir la dominación en interacción simétrica soportada en una amistad franca. Sólo por ayudar a intuir el espacio vital que acompañó a sus últimas reflexiones éticas, merece la pena acercarse al libro de Macey, que sin embargo no resulta nada notable en la reconstrucción teórica de autor (con la excepción quizá, de su capítulo sobre la experiencia de la literatura como transgresión, en el proceso de formación del pensar foucaultiano). «Las ideas no gobiernan el mundo. Pero precisamente porque el mundo tiene ideas (...) no es dirigido con pasividad por sus gobernantes o por quienes quieren enseñarles lo que deben de pensar de una vez por todas». Palabras justas de un pensador que sigue siendo imprescindible para aquello que el inolvidable Marcuse señaló como tarea apremiante: la construcción de una subjetividad rebelde. |
| Gazeta de Antropología |
